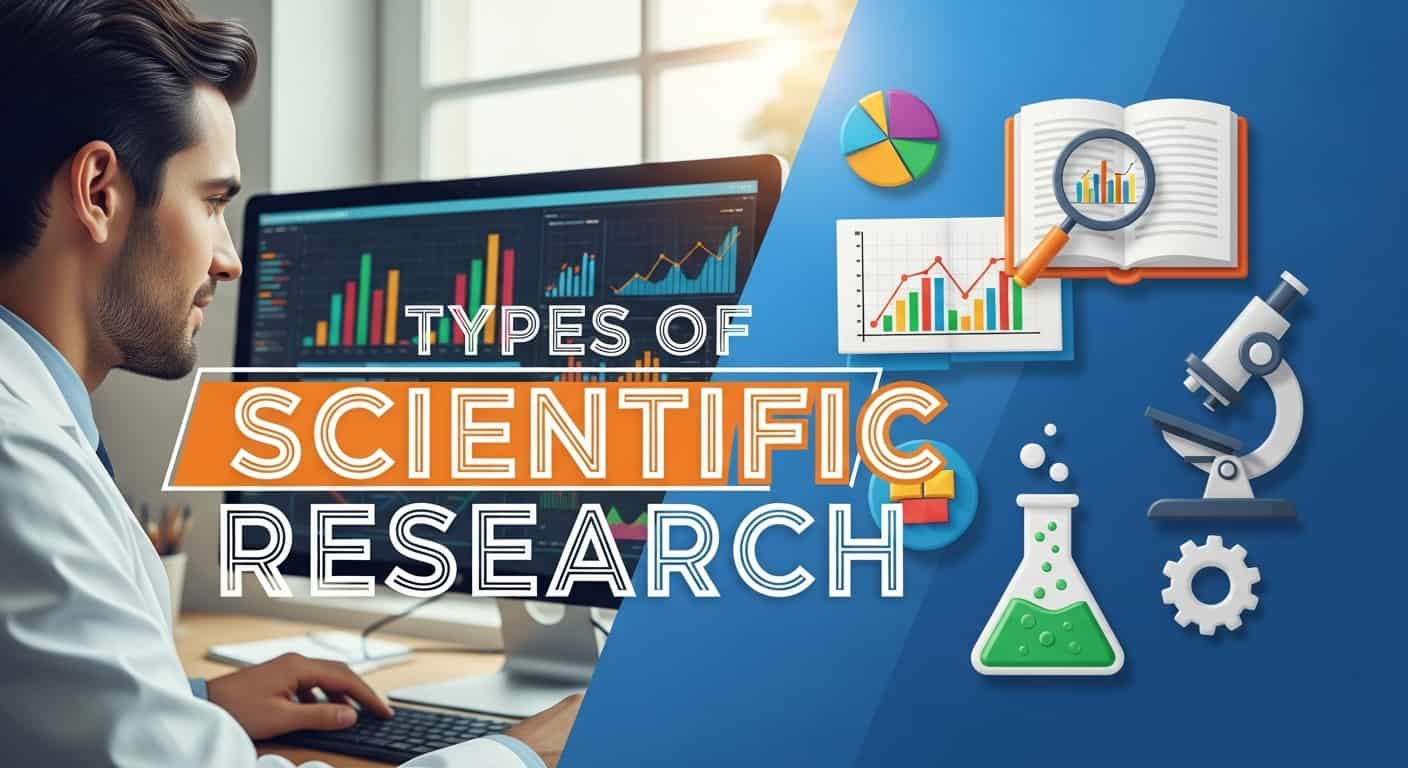Hablar de investigación científica implica hablar de la manera en que la humanidad se aproxima al conocimiento. Desde los primeros intentos por comprender el mundo natural hasta las metodologías más sofisticadas actuales, la investigación ha sido un proceso sistemático que busca dar respuesta a preguntas fundamentales y prácticas. La clasificación de los tipos de investigación científica no es un mero ejercicio académico, sino una herramienta que orienta a estudiantes, docentes y profesionales en la elección de enfoques adecuados para sus proyectos.
En este trabajo se abordarán los principales criterios de clasificación: por su propósito, nivel de conocimiento, estrategias empleadas, temporalidad y enfoque metodológico. Cada categoría será explicada con definiciones claras, características esenciales y ejemplos específicos que permitan visualizar cómo se aplican en escenarios reales. El objetivo no es solo describir taxonomías, sino también mostrar cómo dichas categorías se entrelazan y se ponen en práctica en diferentes disciplinas.
Investigación científica según su propósito
La primera gran división suele hacerse entre investigación básica e investigación aplicada.
La investigación básica, también llamada pura o fundamental, se centra en la generación de conocimiento sin una aplicación inmediata en mente. Su finalidad es ampliar el marco teórico existente. Por ejemplo, cuando un equipo de neurocientíficos estudia cómo funcionan ciertos neurotransmisores en el cerebro humano sin tener aún un fármaco específico en desarrollo, está realizando investigación básica. Sus características incluyen un fuerte apego al rigor metodológico, ausencia de objetivos prácticos inmediatos y contribución al avance general de la ciencia.
En contraste, la investigación aplicada busca resolver problemas concretos. Se apoya en los descubrimientos de la investigación básica, pero se orienta a producir soluciones tangibles. Un ejemplo clásico es el desarrollo de una vacuna: parte de conocimientos básicos sobre inmunología, pero se dirige hacia un resultado práctico que impacta directamente en la sociedad. Aquí la utilidad inmediata y la aplicabilidad de los hallazgos son los rasgos predominantes.
Clasificación por nivel de conocimiento
Cuando se considera el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno, aparecen tres grandes tipos: exploratoria, descriptiva y explicativa.
La investigación exploratoria se utiliza cuando el objeto de estudio es poco conocido. Sus características son flexibilidad metodológica y apertura a reformular hipótesis en el proceso. Supongamos un investigador que comienza a estudiar el uso de inteligencia artificial en comunidades rurales de América Latina, un campo aún incipiente; al no existir demasiados antecedentes, su estudio tendrá un carácter exploratorio.
La investigación descriptiva busca detallar cómo son y cómo se comportan los fenómenos. Por ejemplo, un trabajo que analice los hábitos de lectura de universitarios en una ciudad específica se centra en describir variables, frecuencias y tendencias. Aquí se usan técnicas como encuestas y análisis estadístico simple.
La investigación explicativa, finalmente, apunta a identificar las causas de un fenómeno. Si retomamos el caso de los hábitos de lectura, un estudio explicativo iría más allá de la descripción y analizaría por qué algunos estudiantes leen más que otros, considerando variables como nivel socioeconómico, disponibilidad de bibliotecas o influencia de la tecnología.
Estrategias metodológicas
Otra manera habitual de clasificar la investigación es a partir de las estrategias utilizadas para obtener los datos.
La investigación documental se apoya en fuentes ya existentes: libros, artículos académicos, archivos o bases de datos. Es común en las humanidades. Un ejemplo sería un análisis de la correspondencia entre científicos del siglo XIX para estudiar cómo se transmitían las ideas en esa época.
La investigación de campo implica recabar información directamente en el lugar donde ocurre el fenómeno. Los sociólogos que entrevistan a familias desplazadas por conflictos armados, o los biólogos que estudian aves en su hábitat natural, realizan investigación de campo. La interacción directa con la realidad empírica es su característica definitoria.
La investigación experimental, por otro lado, se distingue porque manipula variables en condiciones controladas para observar efectos. Pensemos en un laboratorio donde se estudia cómo distintos niveles de luz afectan el crecimiento de plantas; aquí se controlan factores externos y se mide una variable dependiente en función de las independientes. Esta estrategia es la más cercana al método científico clásico.
Temporalidad de la investigación
El tiempo también constituye un criterio fundamental.
En la investigación transversal los datos se recolectan en un único momento. Se obtiene, por decirlo así, una fotografía instantánea de la realidad. Una encuesta nacional sobre el nivel de actividad física de la población es un buen ejemplo de este enfoque.
La investigación longitudinal, en cambio, se desarrolla a lo largo del tiempo. Esto permite observar cambios y tendencias. Los estudios de cohortes en medicina, que siguen a un grupo de pacientes durante años para evaluar la incidencia de enfermedades, ilustran bien este tipo. Su principal dificultad radica en el elevado costo y en la necesidad de mantener condiciones estables durante largos períodos.
Enfoques metodológicos: cuantitativo, cualitativo y mixto
La metodología utilizada para analizar los fenómenos establece otra clasificación importante.
El enfoque cuantitativo se centra en la medición y el análisis estadístico. Busca establecer relaciones numéricas entre variables. Un estudio sobre el impacto del consumo de azúcar en el rendimiento escolar, basado en pruebas estandarizadas y análisis de correlación, sería un ejemplo típico. Sus ventajas incluyen la posibilidad de generalizar resultados y la objetividad de los datos, aunque a veces se le critica por simplificar realidades complejas.
El enfoque cualitativo, en cambio, privilegia la comprensión profunda de experiencias y significados. Se utilizan técnicas como entrevistas en profundidad, grupos focales u observación participante. Imaginemos una investigación que explore cómo viven los migrantes el proceso de adaptación cultural en un nuevo país: aquí importan los relatos, las emociones y las interpretaciones. La riqueza descriptiva y contextual es su mayor aporte.
Finalmente, el enfoque mixto combina ambos. No se trata de un simple híbrido, sino de una estrategia que aprovecha lo mejor de cada perspectiva. Por ejemplo, un estudio sobre educación digital puede cuantificar el número de estudiantes que usan plataformas en línea (cuantitativo), pero también incluir entrevistas para comprender sus percepciones y emociones (cualitativo). Esta complementariedad proporciona un panorama más completo.
Interrelaciones y aplicaciones en distintas disciplinas
Cabe señalar que estas clasificaciones no son compartimentos estancos. En la práctica, muchos proyectos combinan elementos de distintas categorías. Un estudio sobre cambio climático, por ejemplo, puede ser longitudinal, de campo y mixto al mismo tiempo. Un psicólogo puede realizar una investigación explicativa con enfoque cuantitativo, mientras que un historiador puede preferir un análisis documental de carácter descriptivo.
En el ámbito de la medicina, los ensayos clínicos suelen ser experimentales, longitudinales y aplicados. En ciencias sociales, las investigaciones sobre movimientos sociales tienden a ser cualitativas, exploratorias y de campo. En educación, los estudios suelen ser mixtos, combinando encuestas con entrevistas para captar tanto datos numéricos como percepciones subjetivas.
Ejemplos integradores
Para ilustrar cómo se aplican estas tipologías en la práctica, conviene detenerse en algunos ejemplos integradores:
Proyecto de salud pública: una investigación sobre los efectos de una nueva dieta en la prevención de la diabetes puede ser aplicada (porque busca una solución concreta), experimental (se manipulan variables en grupos de control y tratamiento), longitudinal (sigue a pacientes durante varios años) y cuantitativa (analiza resultados en términos de porcentajes e índices).
Estudio en ciencias de la educación: un docente que analiza cómo el uso de videojuegos educativos afecta la motivación de los estudiantes puede optar por un enfoque mixto. Se aplicarían encuestas (cuantitativo) y entrevistas (cualitativo), en un diseño exploratorio-descriptivo.
Investigación en historia contemporánea: el análisis de archivos de prensa para entender la representación mediática de las pandemias del siglo XX sería documental, básica y descriptiva.
Estos ejemplos muestran la flexibilidad de la clasificación y cómo se combinan en la práctica real.
Reflexión final
La clasificación de los tipos de investigación científica no debe entenderse como un ejercicio teórico aislado, sino como un mapa que orienta la práctica investigadora. Elegir un tipo u otro depende de las preguntas que se plantean, de los recursos disponibles y de los objetivos del estudio. En ocasiones, lo más adecuado es recurrir a diseños mixtos que permitan captar la complejidad de los fenómenos sociales y naturales.
En definitiva, la investigación científica es un proceso dinámico que se enriquece al combinar perspectivas. Conocer las diferentes clasificaciones —por propósito, nivel de conocimiento, estrategia, temporalidad y enfoque— brinda al investigador un conjunto de herramientas para abordar problemas de manera rigurosa y creativa. Como en cualquier oficio, dominar las técnicas es apenas el primer paso; lo que finalmente da valor a la investigación es su capacidad para aportar conocimiento significativo y, en muchos casos, transformar la realidad.